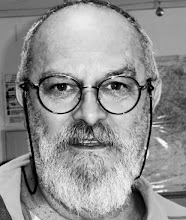Lo cierto es que Hamid no sabía muy bien dónde estaba exactamente Roquetas. Uno al que preguntó le aseguró que cerca de Almería, otro que próximo a Málaga, una capital importante –dijo- del sur de Europa. No preguntó más pues daría la impresión de estar poco decidido y ya había entregado el buen fajo de dirhams que había reunido con ayuda de su familia y hasta de algún vecino.
Le habían dicho antes de subir en la patera que cerca de esa ciudad de nombre tan sonoro les dejarían tras unas horas de travesía si el mar no estaba muy picado. Que luego sería cosa suya, que allí era donde había trabajo seguro, en invernaderos, en cultivos bajo metros y metros de plástico, pero en donde sudaría el jornal a base de bien. No importaba; el era joven y fuerte.
Mientras, aguantaba los golpes de mar empapado a pesar de ir sentado y doblado, la cabeza entre las piernas, junto con otros 21 desconocidos en aquella larga barca de madera. Hasta hacía pocos días nunca había visto el mar. No tenía miedo, sólo estaba impaciente por llegar. Y para dejar pasar el tiempo pensaba, pensaba y recordaba...
Su recientemente fallecido abuelo Rahsid le contaba que Málaga o Almería, las dos -y parece ser que no lejanas entre sí- eran ciudades que vistas desde el mar se parecían a la marroquí Tánger, ésa otra ciudad en donde conoció a la que terminó siendo su mujer: su abuela Noura. Estas ciudades españolas tenían aún su alcazaba arriba y sus casitas blancas desparramadas por la ladera de la colina, ¡y que hasta en día de mercado parecía uno estar andando en Tánger por el Gran Zoco de Bab Fahs!...volvía a señalar con énfasis el abuelo.
Claro que el abuelo Rahsid estuvo en España hace mucho tiempo, cuando hubo una guerra y los militares españoles reclutaron a los jóvenes de su kábila casi a la fuerza con la promesa de ganar mucho dinero. Ahora que lo piensa, su abuelo nunca le hablaba de aquella guerra, no, hablaba y hablaba de anchos ríos llenos de agua, de inmensas tierras sembradas, de frutales, de montañas llenas de árboles... “Mi querido Hamid, aquello es el paraíso”-decía-
De todas formas él nunca visitó aquella ciudad marroquí del norte. La ciudad más grande que había visto era Beni-Mellal, a unos 70 km. de su pueblo, Azilal, al pie de las montañas del Atlas. Su pueblo no era pequeño, no, pero por allí poca gente tenía coches...
Solamente en verano, cuando regresaban vecinos que trabajaban en Francia, Bélgica o España era cuando las calles se animaban y delante de las terrazas de los cafés aparcaban sus brillantes Renault o Peugeot, y de ellos bajaban sonrientes algunos antiguos vecinos que él conocía... entonces sí, en agosto su pueblo se transformaba y la calle principal semejaba a una ciudad importante con sus atascos y todo. Corría el dinero en el mercado y en los cafés. Y la gente, las familias estaban contentas de volver a reencontrarse.
Pero Azilal, con sus calles de la medina estrechas y empinadas, con sus casitas blancas y ocres era un pueblo sin futuro. A esa conclusión había llegado. No había trabajo para los jóvenes. Los más espabilados marchaban para el extranjero o para Casablanca.
Fuera de la época estival la única manera de ganarse unos dirhams era acercarse hasta las famosas cascadas de Ouzoud y servir de guía a algún turista despistado. Pero a veces no merecía la pena...
Ah! los turistas...siempre con dinero en los bolsillos y acompañados de bellas mujeres y potentes coches. Envidiaba la desenvoltura de aquellas parejas, casi de su edad, que bajaban por el camino de la cascada cogidas de la mano o dándose besos o haciéndose fotos, o comprando algunas postales. Eran tan diferentes a las muchachas de su pueblo que... O quizás no. Con 26 nerviosos años intuía ya que el mundo era injusto, que a su pais lo empobrecían tanto los de fuera como los corruptos de dentro y que determinadas tradiciones y costumbres -referentes especialmente a los jóvenes- se siguen por eso...porque son costumbres. Sí... O no: él se casaría con una extranjera y...
Un grito del patrón a un compañero le volvió a la realidad. No era noche de luna. Apenas un metro delante suya una figura tapada con un anorak de plástico vomitaba por la borda y balanceaba peligrosamente la muy cargada embarcación. Todos irían en silencio. Esas fueron las órdenes que recibieron antes de subir a aquella dudosa barca en aquella playa perdida de Amtar, cerca de Bou-Ahmed. Menos mal que parecía que el motor era potente, aunque solo fuera por el ruido, un ronroneo monótono. Era la garantía de llegar a la costa española. Pero el tufo de gasolina que despedía mareaba a los más cercanos...
Su padre, Mbarek, desde siempre discutía con el abuelo. Le decía que no le contase historias raras sobre paises extranjeros, que los trabajadores estaban mal en todas partes, que las cosas son así desde que el mundo es mundo, que Aláh así lo había querido.
Su padre, latonero, tenía frecuentes accesos de cólera a medida que Hamid fue haciéndose mayor. El los fué atribuyendo a la conciencia de su propio fracaso por no poder sacar a la familia adelante: seis hijos (cuatro niñas y dos chicos) más el abuelo y Aixa, su madre, era demasiada carga en aquel pueblo de las montañas.
No siempre fue así. De pequeño recuerda a su padre trabajando en el taller de la medina. El y sus compañeros de oficio se servían de los chiquillos para pequeños recados. Hamid gustaba de mirar cómo se iban formando los más variados recipientes de latón; lo que le pasmaba era cómo su padre, punzón en una mano y martillete en otra, dibujaba arabescos y adornos que embellecían las modestas vasijas y platos que allí fabricaban. No sabe exactamente cuando sucedió, pero aquel taller ya no era el mismo. Seguramente tendría que ver la invasión de cosas de plástico....
Abrió los ojos. No había caido en la cuenta que el run-run del motor había callado. Miró a sus compañeros interrogándoles con la mirada. Antes que nadie dijera una palabra un gesto brusco del patrón de la barca le conminó a seguir agachado y en silencio. La barca se movió aún más y el agua entraba a veces por la borda.
Súbitamente un ruido metálico, como venido de las profundidades del mar, se fue acercando, abarcándolo todo. Miró al patrón y lo encontró muy nervioso intentanto atisbar en la oscuridad circundante. La patera estaba absolutamente quieta. De pronto, una silueta negra, enorme, apareció y pasó a escasos metros zarandeándolos. Algunos gritaron. Era un barco mercante. Tan cerca lo tuvieron que Hamid deletreó el nombre que llevaba escrito en la popa: “King of Sea” – Liberia.
Bruscamente el motor arrancó de nuevo y atravesando entre saltos la estela del barco, -tras unas maldiciones y buscar un desconocido punto en el cielo- el patrón volvió a ordenar silencio. Algunos compañeros aprovecharon para beber agua de una botella de Sidi Harazen.
Estaba ahora mareado. Cerró los ojos. Era una sensación agradable aislarse del mundo exterior, como cuando en la escuela el maestro le dejaba encerrado por alguna trastada. Lástima del poco tiempo que estuvo. Aquel maestro del último año le impresionaba: era un hombre casi anciano, algo encorvado y de barbilla blanca. Los chiquillos le temían y no entendían sin embargo que los padres le respetaran. Cherkaoui, se llamaba, eso es: Cherkaoui Chadli.
Aquel viejo maestro les hablaba de casi todo. Les hablaba del Profeta, les hablaba de los minerales y sus formas... pero el tema que superaba a todos era Al-Andalus. Recuerda a todos sus compañeros sentados en esteras alrededor de la pared de la pequeña clase con una estufa de carbón en el centro y a su maestro hablando casi para él: “Resulta curioso que hubo un tiempo que este mar que ahora atravesaba no separaba pueblos sino que unía. Las gentes de las dos orillas tenían casi las mismas costumbres y los mismos reyes”. ¿Qué había pasado para ser tan distintos ahora?
El maestro enseñaba pacientemente viejas postales -usadas seguramente una y otra vez- de calles, edificios, palacios... que no diferían en nada a los de su pais. Resultaba sorprendente que ciudades como esas de Granada, Sevilla o Almería fueran el extranjero. Y el viejo Cherkaoui les hablaba que la mayor mezquita de la antigüedad ¡no estaba en Marruecos ni en Siria sino en Córdoba! la que fue capital de Al-Andalus. Les hablaba entusiasmado de sitios como La Alhambra, Madinat al-Zahra y otros que desgraciadamente ya no recordaba.
Curiosamente, el que fué su maestro también decía que aquello era “el Paraíso perdido”....
No entendía nada. Y se estaba poniendo malo de veras. La cabeza le daba vueltas a pesar del aire fresco de la noche. No tenía hambre porque había comido más que suficiente en previsión de una larga travesía y algún día más cuando los desembarcaran... Ya no debían estar muy lejos.
El patrón hizo un giro rápido a la izquierda como buscando un punto de luz en el horizonte. A lo lejos, entre la densa oscuridad, apareció de golpe una raya luminosa que resaltaba entre la negrura: eran las luces de una gasolinera cercana a la playa según murmuró un compañero. Extrañado le preguntó cómo lo sabía. El otro especificó que era su segundo viaje y que esas extraordinarias luces eran de una estación de servicio de la carretera Málaga-Almería cercana a la costa...que se fuera preparando.
Hamid repasó sus escasas pertenencias: su pasaporte envuelto en dos bolsas de plástico junto con ocho billetes españoles de 20 euros y metidos a su vez en otras dos bolsas de plástico dobladas varias veces y amarradas a la cintura. No sabía si quitarse las zapatillas y atárselas a cuello. En estas estaba cuando al comprobar si estaban bien atados sus cordones notó que le dolía fuertemente la cintura y que las piernas las tenía dormidas. No alcanzaba ni a tocarse los piés pues tenía dos compañeros delante y no había caido en la cuenta que la posición en que estaban dificultaba cualquier movimiento de cintura para abajo.
Se oía ya un romper de las olas con la costa cercana. El patrón volvió a maldecir e hizo un nuevo giro como buscando un lugar de aproximación. Las luces que se veían ya con claridad confirmaban lo dicho por su compañero sobre la carretera pues algunos puntos de luz en movimiento señalaban un vehículo en marcha. Tambien le contaron antes que sería el momento más peligroso; no sabrían si desde las playas les habrían descubierto los guardias y les estarían ya vigilando. Quizás faltaran sólo minutos para detenerles...
Una voz ronca les estaba pidiendo que saltaran ya. Muchos dudaban. El patrón dijo que apenas había dos metros de profundidad, que una pequeña ensenada estaba a escasos sesenta metros, que no se acercaba más porque había rocas, que ya habían llegado y que él había cumplido...
Musitó una rápida plegaria de agradecimiento a Aláh y tuvo un recuerdo para su padre... Ya estaba en Europa, en la antigua tierra de Al-Andalus, más cerca del Paraíso..
Los compañeros iban saltando al agua. Descubrió que ahora tenía miedo porque aunque sabía nadar la barca se balanceaba sin control. El patrón lo cogió y por sorpresa y lo empujó al agua sin contemplaciones. Estaba muy fría. Demasiado. Cierto que estaban cerca pues tocó el fondo con sus pies al caer. Eso le tranquilizó. Nadaría un poco y ya está. Tragó un poco de agua de una ola que le pasó por encima y se percató que el mar estaba agitado y que ahora no daba ya pié. Se puso nervioso. Volvió a nadar. El Paraíso del que hablaba su abuelo estaba cada vez más cerca. Dió unas cuantas brazadas. Volvió a tocar con sus piés tierra, tierra de Al-Andalus.. Pero un calambre lo inmovilizó. Asombrado, notó como se hundía sin que sus brazos hicieran nada para evitarlo.
Oía el estruendo del agua. No sabía si era el romper sobre las rocas cercanas o bien las bellas cascadas de Ouzoud. Sí, eso es: Ouzoud....
*
Eran poco más de las siete de la mañana cuando Matías Cano (marinero y antiguo emigrante andaluz en Francia) y su nieta, buscando un lugar idóneo para echar los anzuelos encontraron dos cuerpos sobre las arenas de la playa de Balanegra, a escasos kilómetros al este de Adra. “Buscaban el Paraíso” -murmuró con lágrimas en los ojos y, apretando el paso y la mano de su nieta, la alejó de allí.
Horas más tarde, poco a poco, aquel mar iría devolviendo una decena de cuerpos más. Solamente algunos periódicos locales de la zona se hicieron eco de la tragedia inmigrante: no más de catorce líneas en la tercera página.
de Paco Córdoba