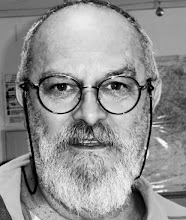Notó que el vello se le erizó y sin embargo lo atribuyó al frescor de la mañana, cosa que no le había pasado en los días anteriores. Le gustaba levantarse temprano y desde aquella casa rural acercarse andando hasta las afueras, oliendo el campo y a tierra mojada. Y cuando llegaba al molino dar la vuelta.
Sus hijos no comprendían esa manía madrugadora que tenía estando de vacaciones. Pero a ella, aquí, el canto intermitente de los gallos le retrotraían a su niñez, cosa que no podía apreciar en la gran ciudad donde residían. Sus hijos se reían cuando ahora les soltaba palabras que ella vinculaba con su infancia: ayosas, píngola, rejú, martinicos, joyo, arremate, haza, poyete, jarambel…
Continuó por la calle del pueblecito dando un paseo y observando el despertar de los escasos vecinos y saludándolos con un “buenos días tenga Vd.” Le encantaba aquellos acentos andaluces que ella ya había perdido. Le gustaban las estrechas calles en cuesta, las casas blancas, refulgentes y algunas con una cinta de azulillo a ras del suelo, como cuando era pequeña. Amaba las ventanas adornadas con geranios y hasta en alguna puerta descansaba una maceta repleta de flores.
Y entonces la vió. Fué un mazazo: aquella esquina era clavada a la de su memoria, idéntica. Se acercó temblando y observó con detenimiento la casa, quizás de las más antiguas del callejón. El mismo ventanuco desigual del soberao, la antigua carrucha por donde se izaba el trigo o las aceitunas, la misma esquina protegida por un zócalo de piedra y hasta la misma chimenea coronada por cuatro tejas verticales al estilo de la comarca…
Aquel rincón era idéntico al que creía olvidado y sin embargo guardaba en su memoria. No cabía duda.
Continuó por la calle del pueblecito dando un paseo y observando el despertar de los escasos vecinos y saludándolos con un “buenos días tenga Vd.” Le encantaba aquellos acentos andaluces que ella ya había perdido. Le gustaban las estrechas calles en cuesta, las casas blancas, refulgentes y algunas con una cinta de azulillo a ras del suelo, como cuando era pequeña. Amaba las ventanas adornadas con geranios y hasta en alguna puerta descansaba una maceta repleta de flores.
Y entonces la vió. Fué un mazazo: aquella esquina era clavada a la de su memoria, idéntica. Se acercó temblando y observó con detenimiento la casa, quizás de las más antiguas del callejón. El mismo ventanuco desigual del soberao, la antigua carrucha por donde se izaba el trigo o las aceitunas, la misma esquina protegida por un zócalo de piedra y hasta la misma chimenea coronada por cuatro tejas verticales al estilo de la comarca…
Aquel rincón era idéntico al que creía olvidado y sin embargo guardaba en su memoria. No cabía duda.
Y entonces lloró.
Fué una madrugada otoñal de 1936 pues recordaba el frescor típico de la hora. Le despertaron unos golpes en la puerta a pesar que sus padres le decían que dormía como un lirón, sin saber si el tal era un hombre o un animal.
Fué una madrugada otoñal de 1936 pues recordaba el frescor típico de la hora. Le despertaron unos golpes en la puerta a pesar que sus padres le decían que dormía como un lirón, sin saber si el tal era un hombre o un animal.
Ella tenía apenas seis años.
Desde la habitación de al lado, donde tras una simple cortina dormía ella con sus dos hermanas, oía las voces de los hombres y la voz de su madre diciéndoles que no se llevaran a su hombre, que era buena persona y que no había hecho nunca mal a nadie.
Recuerda un rostro con bigotito, los ostentosos correajes, el color azul del uniforme y un pelo engominado que, descorriendo las cortinas de un tirón, se asomó a la habitación sin pedir permiso y las palabras soeces que dirigió a su hermana mayor. Tiene clavadas las risas con que, a empujones y semidesnudo sacaron a su padre a la calle. Y la voz chulesca con la que prohibieron a su madre que saliera de casa si no quería una paliza.
Tras los postigos de la ventana observaron como un grupo de quince o veinte hombres venidos de fuera agrupaban a algunos vecinos y los conducían calle abajo hacia la parte llana del pueblo. Su madre le prohibió que mirara. Ella protestó pero cogió la manta del catre en que dormía y salió corriendo calle abajo tras su padre. Y, junto a una camioneta próxima, lo encontró. Atravesando por sorpresa el círculo de hombres se acercó a entregarle la manta con la que cubrirse y protegerse del frío. Su padre sonrió y le pasó la mano por la cabeza, acariciándola.
Recuerda un rostro con bigotito, los ostentosos correajes, el color azul del uniforme y un pelo engominado que, descorriendo las cortinas de un tirón, se asomó a la habitación sin pedir permiso y las palabras soeces que dirigió a su hermana mayor. Tiene clavadas las risas con que, a empujones y semidesnudo sacaron a su padre a la calle. Y la voz chulesca con la que prohibieron a su madre que saliera de casa si no quería una paliza.
Tras los postigos de la ventana observaron como un grupo de quince o veinte hombres venidos de fuera agrupaban a algunos vecinos y los conducían calle abajo hacia la parte llana del pueblo. Su madre le prohibió que mirara. Ella protestó pero cogió la manta del catre en que dormía y salió corriendo calle abajo tras su padre. Y, junto a una camioneta próxima, lo encontró. Atravesando por sorpresa el círculo de hombres se acercó a entregarle la manta con la que cubrirse y protegerse del frío. Su padre sonrió y le pasó la mano por la cabeza, acariciándola.
Esa fue la última vez que vió a su padre. Y ésa era la esquina.